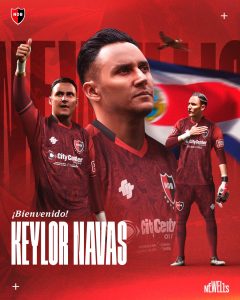Un señor llamado Andrés
Marcos masticaba un yuyo largo y seco, recorría la banquina, miraba el suelo. De vez en cuando, levantaba alguna piedra y, si le gustaba, se la metía en el bolsillo. Brisa estaba parada al costado de la ruta. Hacía señas a los autos y a los camiones. El viento norte le sacudía el pelo contra la cara.
–Volvamos –dijo Marcos. Agarró una piedra y la tiró hacia el campo de soja. Quién iba a parar, ellos no eran mochileros. Nadie iba a llevar a dos nenes de diez años.
–Cortala con las piedras –dijo Brisa. Se sacó el pelo de la cara y se puso unos lentes oscuros de plástico. Después, se asomó a la ruta. Allá lejos, venía un auto blanco.
Marcos escuchó el zumbido del motor y sintió un escalofrío en la espalda. Brisa se quitó los lentes y retrocedió dos pasos. El auto blanco pasó como un rayo. Marcos tanteó las piedras en el bolsillo del pantalón: tenía suficientes. ¿Suficientes para qué? No lo sabía, pero se sentía mejor con el bolsillo lleno de piedras.
–Frenó –dijo Brisa.
–¿Qué cosa?
–El auto. Frenó.
Marcos se dio vuelta y miró hacia la ruta. Era cierto. El auto había estacionado sobre la banquina, lejos. La luz de la tarde rebotaba en la chapa blanca y formaba un resplandor que sobresalía del paisaje.
–¿Qué hacemos?, ¿vamos? –preguntó Brisa.
–Esperá –dijo Marcos.
La ruta estaba completamente vacía, salvo por el auto blanco allá adelante. Los chicos esperaron. El viento norte paró. Al rato, se encendieron las luces traseras y el auto empezó a retroceder. Muy despacio, por la banquina. Se detuvo frente a ellos.
–¿Van para allá? –dijo el conductor. Era un hombre joven, pero totalmente canoso.
–¿Nos lleva, señor? –dijo Brisa.
–Yo voy para allá –dijo el conductor–. ¿Ustedes van para allá?
Brisa dio un paso al frente. Marcos sacó una piedra del bolsillo.
–Vamos a la laguna chica –dijo Brisa.
El hombre canoso apretó un botón y saltaron las trabas del seguro. Brisa subió adelante, Marcos subió atrás y el auto arrancó.
La tarde anterior, los chicos habían repasado el plan, punto por punto. En el patio de la casa de Brisa, bajo la sombra del fresno, dibujaron un mapa con un cuchillo viejo y oxidado.
Se encontrarían ahí mismo, a la una y media de la tarde. Brisa apoyó la punta del cuchillo en el piso de tierra y escribió la palabra Casa. Cargarían una mochila, la de Marcos, con dos botellas de agua y cuarto miñones de pan. Saldrían por calle Morelli y caminarían hasta el zanjón. Brisa deslizó el cuchillo en la tierra, trazó una línea corta y escribió la palabra Zanjón. Tomarían la calle paralela al acceso y caminarían hasta el cruce con la Ruta 33. Brisa trazó una línea larga y en el extremo escribió la palabra Dedo. ¿Cómo dedo?, preguntó Marcos. Así, como hacen los mochileros, respondió Brisa.
La laguna chica estaba pasando el molino. No podían ir caminando, tenían que hacer dedo. Brisa trazó una línea mucho más larga que la anterior y en el extremo dibujó un círculo grande y desparejo. Arriba, escribió la palabra Laguna y después dijo tengo hambre. Entró a la cocina, puso una olla sobre el fuego y echó tres puñados de arroz.
Dentro del auto, flotaba un perfume dulce y masculino. Olor a médico, pensó Marcos. El aire acondicionado y los vidrios oscuros daban la sensación de estar a la sombra. Entre el asiento del conductor y el asiento del acompañante, había un bolso de cuero. Marcos miró a través de la luneta y después a través del parabrisa. Atrás y adelante, la ruta desaparecía en un espejismo de agua.
–¿Adónde me dijeron que van? –preguntó el hombre canoso. Cruzó un brazo sobre el cuerpo de Brisa, agarró el cinturón de seguridad y lo encajó en el pestillo–. ¡Te atrapé! –dijo.
–Vamos a la laguna chica –respondió Brisa.
–Está pasando el molino –dijo Marcos.
El hombre lo miró por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Afuera, más allá de la banquina, el viento norte seguía revolviendo el pasto.
–¿Viven ahí? –preguntó el hombre.
–No –dijo Brisa–. En la laguna no hay casas.
–¿Y qué hay?
–Una laguna –dijo Brisa, encogiéndose de hombros.
–¿Grande o chica? –preguntó el hombre. Brisa sonrió y se puso los lentes oscuros. El hombre arrugó la frente–. Vos me hacés acordar a alguien –dijo–. ¿A quién me haces acordar?
Últimamente, todos los planes de Brisa eran así. Audaces, complicados. Trepar un pino de noche, subir al camión de la sodería, ir de paseo a la laguna chica. Cada vez que Brisa tenía una idea, Marcos dudaba, pero ella siempre lo convencía. Recorrer veinte kilómetros de ruta sin avisar a nadie, era arriesgado. Pero ver atardecer, sentados a la orilla de una laguna llena de garzas blancas, era un plan irresistible.
–¿A quién me hacés acordar? –repitió el hombre canoso. Después, tocó varias veces un botón del estéreo y puso una canción. Subió el volumen y empezó a cantar:
–Me dijeron que en el reino del revés, nadie baila con los pies…
Desde el asiento de atrás, Marcos no podía ver la cara del hombre. Solo la nuca y los ojos claros recortados en el espejo retrovisor. Afuera, los postes que rodeaban el campo pasaban demasiado rápido. Cuando la canción iba por la mitad, el hombre bajó el volumen.
–A ver… –dijo. Con mucha delicadeza, le quitó los lentes a Brisa y le puso un mechón de pelo detrás de la oreja–. ¡Ya sé! –gritó– ¡Samanta! Vos me hacés acordar a Samanta.
Brisa lo miró con los ojos muy abiertos.
–¿Quién es Samanta? –preguntó.
–Samanta era mi novia –dijo el hombre–. Fue hace mucho tiempo. Ella era tan… vos sos igual a ella.
Brisa no dijo nada. Miró las manos del hombre sobre el volante. Estaban inquietas. Al rato, preguntó:
–¿Usted cómo se llama?
–¿Yo? Me llamo Andrés –dijo el hombre. Se puso los lentes de Brisa y cantó–: Tengo mil quinientos treinta chimpancés…
Marcos miraba el tablero del auto. Había tres luces rojas encendidas y una aguja blanca fija. A través del parabrisa, lejos, vio el molino.
–Haceme un favor –dijo el hombre. Agarró el bolso de cuero y lo puso en las piernas de Brisa–. Ahí, tiene que haber un paquete de caramelos. Buscalo.
Brisa abrió el cierre y buscó tímidamente. Adentro del bolso había papeles sueltos, revistas, biromes.
–Buscá bien –dijo el hombre. Después, clavó los ojos en el espejo retrovisor–. ¿Y vos? ¿Qué tenés ahí?
–¿Yo? –dijo Marcos.
–Sí. ¿Qué tenés en las manos?
Marcos tenía los dos puños cerrados. Los abrió.
–Piedras –dijo.
–¿Piedras? ¿Para qué?
–No sé –dijo Marcos. Se encogió de hombros y miró por la ventanilla. Entonces, vio los árboles, las garzas, el agua.
–Acá no hay nada –dijo Brisa.
El hombre negó con la cabeza. Agarró el bolso y lo puso, otra vez, entre los dos asientos. Después, abrió la guantera. Adentro había varios paquetes de caramelos. Sacó dos.
–Uno para Samanta –dijo– y uno para… –el hombre giró con un paquete de caramelos en la mano, pero Marcos tenía los puños cerrados, llenos de piedras.
Atrás, la laguna ya era un lejano fulgor azul. Adelante, la cara completa, plena, del hombre canoso.
****
Juan Blanco nació en 1979. Vive en Rosario, aunque es oriundo de la ciudad de Pérez. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente asiste a dos talleres de escritura creativa, coordinados por Pablo Colacrai y Lila Gianelloni, respectivamente. Publicó cuentos en “El Eslabón” (Periódico semanal hecho en Rosario por la Cooperativa La Masa), en “Rosario 12” (Suplemento local del Diario Página12) y en la revista digital Ubik. Además, participa en la coordinación del Taller de Lectura y Escritura de Brota (espacio de trayectos culturales de la ciudad de Pérez).