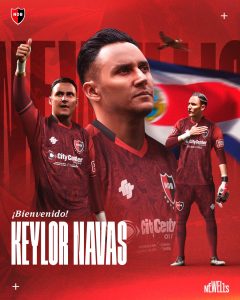Oficio
El Renault 9 frena de a poco junto al cordón. Cuando el motor se apaga, todavía alcanza a moverse un poco y llegan a oírse las hojas que se quiebran bajo las ruedas. Baja y deja la ventanilla abierta.
Hay viento y hace calor. Casi treinta grados dijeron en la radio hace unos minutos, cuando pasaba por el arco que da la bienvenida al pueblo. Parado en la calle, los brazos en jarra, mira alrededor y comprueba que no hay nadie. Solo el ocre de los árboles y las fachadas grises, blancas o ladrillo de las casas.
—Siempre iguales estos pueblos de mierda —dice en voz baja.
Todavía no son las doce. Si acaba con todo rápido, piensa, y no hay, después, problemas para cobrar, hará tiempo de llegar a su casa para la cena. Puede incluso desviarse unos kilómetros, entrar a Rosario y comprarle algo a ella. Un reloj, una cadenita, alguna pavada. Cerrar con gracia el asunto. Eso hará las cosas más fáciles.
“Es la última”, le prometió antes de irse. Ella le sostenía la mirada en silencio.
Lo único que distingue al restaurante del resto de las casas son las ventanas abiertas y un pizarroncito colgado de la puerta. Desde allí apenas lo ve, pero cuando se acerque, pisando las hojas de los plátanos en la vereda, podrá leer con claridad que dice “Pase y coma”. Se palpará el arma en el cinto, bajo la camisa, aclarará la garganta y entrará.
Ahora está dentro. Hace todavía más calor. Los ojos tardan en acostumbrarse al cambio de la luz y por unos segundos lo único que ve es el rectángulo iluminado de una puerta que, supone, debe dar a un patio, el sol que se filtra por entre las tiras de plástico de la cortina. Junto al sol, el olor a humo de una parrilla. Al fin comienza a distinguir las formas: cinco mesas de metal, un televisor viejo en una esquina y un fluorescente en medio del techo, además de la barra mostrador a su derecha, detrás de la cual está la repisa con las botellas y una heladera amarillenta.
Detrás, en los estantes, entre botellas de Amargo y de grapa, alcanza a ver un portarretratos. Tiene una fotografía gastada, a color pero vieja: un hombre joven, de camisa y chaleco, mira serio hacia el frente; a su lado, abrazándolo, una mujer, aún más joven que el hombre, casi niña, sonríe dentro de un vestido que apenas se alcanza a ver en el encuadre.
Antes de llamar, saca una foto de su billetera, una foto carnet, aparentemente actual. Tiene talento para reconocer un rostro, a pesar de los cuarenta años que habrá entre la foto del portarretratos y la que él tiene. Es ese.
No preguntó por qué. Prefiere no conocer la historia: que no haya historia, que no le cuenten nada.
Golpea el mostrador. Se asoma a la ventana más cercana. La calle sigue vacía. Sobre el Renault 9, los plátanos han dejado caer sus hojas amarillas. Si no fuera porque ve cómo, mecida por el viento, cae lenta una hoja y se mete al auto por la ventanilla abierta, creería que el tiempo se ha detenido.
Vuelve y se apoya en el mostrador, mirando hacia las mesas. En algunas hay servilletas y tarritos de sal, aceite y vinagre. Cuatro moscas giran en círculo por el aire y se chocan a veces contra el fluorescente. El humo que viene del patio está empezando a abombarlo. Intenta ahora con las palmas.
No está apurado. Nadie lo vio entrar al pueblo y, aunque lo hubieran visto, nadie lo conoce por ahí. De todas formas, no quiere esperar. Sale al patio. El plástico de las cortinas le raspa la cara. Esta vez le cuesta menos adaptarse a la luz: unos pocos metros cuadrados cubiertos de cemento y, en el fondo, un parrillero; a la derecha, la puerta destartalada del baño está abierta de par en par. No hay inodoro; solo un agujero en el piso.
—¿No hay nadie?— pregunta con un grito.
En la parrilla el fuego está prendido, puro papel y ramas consumiéndose, apenas carbón. El humo gris, casi blanco, se mantiene áspero, agresivo, granuliento. Le pican los ojos. Escupe al piso y da la vuelta.
De nuevo adentro, se asoma al otro lado del mostrador y encuentra un teléfono mal colgado.
Entonces entiende. Debe haber ocurrido hace unos instantes.
Puede verlo: el teléfono que suena, el viejo que entra, que atraviesa las tiras de la cortina de plástico, y da la vuelta al mostrador para alzar el tubo desde el que una voz le avisa que lo están por matar; luego, el viejo que sale corriendo y deja todo tal como él lo encontró.
Por un momento, intenta no pensar lo que eso significa, pero la idea se ha hecho palabras antes de que él lo supiera y ahora ya no puede dejar de murmurarla: una trampa.
Una trampa.
Respira y piensa. Lo hicieron ir a ese pueblo perdido en el medio de la nada para hacerlo cagar. Piensa. Tiene algo de plata encima, combustible, otra muda de ropa. Si se queda, alguien va a aparecer. Alguien que le avisó al viejo que se fuera, alguien que sabe que él está ahí y tiene un arma en el cinto. Alguien que lo ha estado siguiendo y que intuye que él, a esta altura, ya habrá notado la traición o que, tal vez, lo estuvo esperando tras alguna de las fachadas de esas casas idénticas las unas a las otras del pueblito de mierda ese.
Piensa. Si se queda donde está, es hombre muerto. Si sale ya, en cambio, quizás tenga una oportunidad. A lo mejor zafa, agarra la 19, rumbo a Córdoba, y para la tardecita ya está en las sierras. En la primera estación de servicio la llama, le dice que agarre todo lo que hay en la caja del ropero, que salga para la terminal con lo que tenga puesto, que no le avise ni a su vieja. Ella va a entender. Lo va a perdonar una vez más. Si todo sale bien, a la noche no habrá regalos pero por lo menos estarán juntos.
—Disculpe —está parada en el medio del salón. Tiene la misma sonrisa que en la foto. ¿Por qué sonríe? Lleva bolsas en las manos—. Disculpe, hijo, ya le preparo algo. Quédese acá.
—Su marido… —La mano derecha ya está, instintiva, en la espalda. Palpa el fierro, titubeante. La imagen de la señora se ve nubosa en el humo que entra por la puerta del patio.
—¡Bicho, te buscan! —grita ella. Él se sobresalta y aprieta la mano en la empuñadura. La ve asomarse al patio, todavía con las bolsas en las manos, y salir.
Ahora la está viendo por entre las tiras de la cortina. Ella recorre el patio, él mantiene el arma cargada en las manos y piensa: está haciendo tiempo; la mandaron a que haga tiempo.
Sale a la vereda.
El auto está cubierto de hojas. No bien arranque y tome velocidad, las hojas caerán desparramadas en el asfalto, sobre las marcas que dejen las ruedas. Abre la puerta, tira el arma al asiento del acompañante y se sienta sobre las hojas que han entrado. Crujen un poco pero enseguida el crujido se pierde bajo el ruido del motor.
Deja atrás las casas, idénticas a pesar del revoque, la cal o los ladrillos; el Renault 9 avanza solitario y veloz en el mediodía. Después la ruta abierta y el campo. Pronto el pueblo es apenas un reflejo en el retrovisor.
La ruta es llana, monótona, interminable, pero la imagen de las sierras ya comienza a formarse, borrosa, en su cabeza.
***
Leonardo Berneri (San Lorenzo, 1991) es profesor de literatura y bibliotecario. Escribió su tesis de maestría sobre las novelas de Manuel Puig y actualmente escribe su tesis doctoral sobre la obra de Elvio Gandolfo. Tiene cuentos y poemas publicados en distintas antologías, además de reseñas y artículos. Ganó el primer concurso de cuentos de Fundación La Balandra en 2020. Su libro de cuentos Los gastos de la carne fue finalista en el Concurso Manuel Musto 2021, de la EMR, que publicó su cuento Paper kid. En 2022 publicó Moto: cuaderno de un año sobre ruedas (Casagrande) y está pronto a publicarse su primer libro de poesía, Fábrica (Caburé).