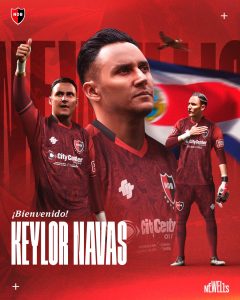Últimas imágenes de la noche
Apoya una mano en la cara del tobiano, con la otra sujeta las riendas cerca del freno, lo mira a los ojos, trata de calmarlo. Rosendo sabe que algo de lo que se agita en su interior le llega al caballo, lo inquieta, porque no para de mover la cabeza, de patear el piso.
Anuda las riendas en una rama alta del árbol, oprime con la mano el bolsillo izquierdo de la chaqueta y comprueba que ahí sigue la redondez del plomo, y camina para el rancho. El candil en el interior suelta reflejos amarillos que laten contra la única ventana. La sombra que interrumpe la luz es de su madre. La sabe inquieta, angustiada.
La imagen de aquel día: de los ojos de niño deslumbrado por los botones dorados, por las charreteras del mismo color sobre los hombros de las casacas azules, por los altos penachos como sangre de los gorros al viento, y la munición, esa bolita de plomo áspero que el soldado enorme, montando el caballo que soltaba espumarajos de baba blanca por la boca le dejó en la mano como un regalo; que escondió de la mirada de su madre. Todo vuelve a Rosendo caminando para el rancho.
La madre de Rosendo Quispe, después de recibir la noticia ha quedado seria, muda, quieta como una estatua. No quiere que su hijo note algo en ella que haga más difícil la tarea que tiene por delante; pero su mano, sin darse cuenta, se cierra sobre el relicario que lleva en el cuello. Rosendo le ha dicho que antes de que salga el sol, Jacinto Hacha va a ser fusilado. Le ha dicho también que será parte del pelotón que lo ejecute; y en la memoria de la madre se dispara el mismo día, antes que llegaran los soldados.
Cuando él patrón en persona vino para que no quedaran dudas de la urgencia de la tarea, tuve la sensación que las viejas deudas de mi esposo con él, no habían quedado saldadas. Tenía que arrear unos caballos que habían escapado para la zona del Hoyo, en La quebrada Alta, y que no era tarea para cualquiera. Que solo un Quispe, “como su dueño”, era el único que podía resolverla. Lo dijo con esa voz que sonaba a cosas que en el monte se esconden entre las piedras.
Cuando partió su esposo con las primeras luces del amanecer, ella sintió una punzada amarga en la boca y se santiguó.
Al caer la tarde los soldados trajeron noticias de su esposo. Eran malas. Las peores. Algo había espantado al caballo en el paso estrecho y habían terminado en el fondo del barranco.
Jacinto Hacha pensó que no habían encontrado sentido a su último deseo, que por eso le permitieron ir descalzo, vistiendo la camisa blanca impecable, igual de impecable que el pantalón negro.
Camina entre la oscuridad que lo envuelve, como envuelve al capitán y a los soldados del pelotón encolumnados a su espalda. El sonido no sale de sus pies descalzos, sale de las espuelas y las botas de los milicos, y de una niebla espesa que esconde el futuro y cruje con cada paso que dan.
Pisa los yuyos humedecidos por el rocío, da los últimos pasos sobre la tierra que ama. Si hay alguna sensación que deba acompañarlo para siempre, serán sus pies los que carguen con ella.
¡Alto! Jacinto Hacha escucha al capitán gritar la orden. Todos se detienen. Las espuelas quedan vibrando. Son las últimas en desprender sonidos que se apagan de a poco. La oscuridad y el silencio vuelven a tragarse todo. Lo toman por los hombros, por los brazos, de la camisa, lo zamarrean manos imprecisas que apenas, igual que él, pueden imaginar la oscuridad de la noche, de la niebla, de lo que está por venir. Con esa imprecisión, con esa furia es empujado contra el poste solitario donde van a amarrarlo para que no se mueva cuando le apunten, cuando disparen. Jacinto no piensa huir. No va a escapar a la suerte que está echada. Solo quiere escuchar el mar, pero no hay viento. El mar está en silencio.
El padre descuartizado por caballos a los cuatro puntos cardinales y la madre lapidada llegan en recuerdos agitados a su memoria. “Me van a matar con más redención que a ellos. ¿Habré hecho las cosas mal? ¿No habré estado a la altura de sus deseos de justicia para ser muerto de esta forma?”
Contra sus ganas le atan las manos al poste. “¡Quiero que mi cuerpo se desparrame sobre la tierra… no quiero quedar atado a esta madera seca, de rodillas contra el piso, deforme como un escuerzo!”
Rosendo quiere aniquilar las sospechas que sepultaron el buen nombre de su padre. Elige el centro del pelotón cuando el capitán ordena alinearse. Quiere estar directo al reo, de frente, mirándolo a los ojos. Esperan al capellán, que con los pies hinchados camina lastimosamente trayendo el trono con la virgen santa y una vela ardiendo. La luz de la Fe avanza dando pasos inseguros. Esperan por el capellán para coronar la ceremonia.
La madre de Rosendo, lejos de donde se ordena el dolor y el escarmiento, mira hacia donde el sol va a levantar. Desgrana las cuentas del Rosario orando por Jacinto Hacha.
A los Hacha, los abuelos de Rosendo los nombraban “salvadores de los pobres”. Sus padres encendían velas y elevaban rezos a ese apellido.
Ahora, las cuentas del Rosario que recorren los dedos de la madre, acarician con la oración el corazón de su hijo, en ese lugar que habita la negrura de esa noche, noche que va extenderse implacable sobre los tiempos por venir.
Rosendo siente el peso del fusil en los brazos y en la cabeza el de la memoria. Recuerda las estampitas brillando por las velas que se quemaban en los pequeños, altares escondidos en los rincones de su casa de infancia. Haber visto a su padre mirar el cielo en los días sin fe, cuando masacraron a los profetas que recorrían los campos y soltaban esas palabras benditas y sus padres, como todos los padres de hijos como él, volvían a las casas con los ojos encendidos.
El mar, atrás del palo donde Jacinto atado imagina pero no oye, lame con suavidad el acantilado. Solo las sombras se agitan sobre el infinito espejo de agua.
¿¡Porqué elegirán esta hora en que ni los pájaros abandonan sus nidos; ni los primeros rayos del sol atestiguan las acciones de los hombres!? Nada más que la bruma, como una bocanada de un Dios entumecido es lo que late. Y el miedo. El miedo que no se nombra habita en todos. El esplendor del día no va a ayudarlo y es mejor que así sea. Es mejor para el pulso de los soldaditos que deben mantener la firmeza del dedo sobre el gatillo, como si la oscuridad lo ensordeciera todo, como si la oscuridad ayudara al olvido. Esto piensa Jacinto, cuando el capellán a los tumbos, agitado, llega con el trono de la virgen y la vela ardiendo, junto al palo donde Jacinto está amarrado. Los rezos del capellán, inentendibles, llegan a Jacinto como un lamento. Lo iluminan los destellos pobres de la virgen mientras los dedos torpes del cura marcan la señal de la cruz sobre el pecho espléndido del reo, el pecho que alojará las balas. Después la cara de Jacinto desaparece bajo la capucha con la que el padrino de la ceremonia le cubre la cabeza.
—Quiero mi cara limpia —grita el reo con un sonido viscoso que la baba confunde. No le hacen caso.
—Pelotón —ruge el capitán.
—¡Mi Capitán! —dice Rosendo, cuadrándose firme con el arma a un costado— ¡Permiso mi Capitán!
El capitán lo habilita y Rosendo corre a su lado soltando ruido de sable y espuelas. Le dice en voz baja alguna cosa. Después se cuadra frente a la autoridad.
—Al pelotón, soldado —le grita en la cara el capitán, y le hace una seña al asistente, que se acerca al reo y le quita la capucha.
Jacinto no deja de mirar a Rosendo. Los dos quedan suspendidos en esa mirada.
Rosendo escurre un dedo en el bolsillo de la chaqueta, palpa el plomo redondo y áspero de la munición que le regaló el soldado aquella tarde funesta, la bala que guarda desde la infancia, la que ocultó a su madre.
Apunta directo al corazón de Hacha, directo a la pasión que lo inflama.
Suena un trueno sin tormenta.
Jacinto Hacha termina con las rodillas quebradas contra el piso, amarrado al poste como un escuerzo.
Rosendo no va darse vuelta para mirarlo. Solo va a pensar en su padre.
El viento vuelve a soplar. Ahora sí suenan las olas contra el acantilado, suenan también los metales del pelotón alejándose en la niebla.
***
José Luis Jaimes es rosarino, nació en enero de 1961. En 1978 se acercó al teatro, fue integrante de diversas agrupaciones como actor y director. El 2020 inició la participación en el taller de escritura que coordina Pablo Colacrai.