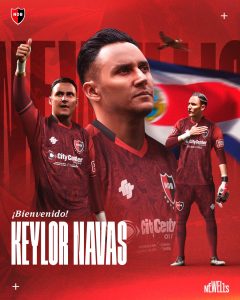Las transiciones son procesos desestabilizadores y, a la vez, productores de nuevo sentido. Ambos componentes influyen alternadamente en nuestra visión de lo que sucede y de lo que vendrá. Nuestra capacidad de gestionar el cambio depende de cómo gestionamos esa alternancia. Con la transición del sistema cultural-mediático y de los sistemas de mediaciones, en general, está ocurriendo eso. Por momentos sentimos que el sistema cultural mediático jamás volverá a ser lo que era, que las formas de producir y compartir saberes, de intercambiar conocimiento, de ponernos en relación con los demás, ya no serán dependientes de las mediatizaciones que consumimos cotidianamente durante las últimas décadas. Durante ese período, la visión está sesgada por el carácter desestabilizador de la transición. En otras oportunidades, sentimos la ansiedad de querer encontrar el modelo de reemplazo. Eso nuevo que, de un modo u otro, le dará un sentido nuevo a las mediaciones. Probablemente son los momentos en los que estamos apurados por la implacable lógica de la supervivencia humana. Queremos saber hacia dónde vamos.
Entendemos transición como proceso de cambio, como revolución o transformismo, pero cambio. En ese contexto, suponemos que la transición asistirá a la sociedad en dar a luz nuevos paradigmas de los cuales suspender nuestros pensamientos. Buscamos la comodidad. Despejar las dudas, acabar con la incerteza que tanto carga el escenario actual, demasiado apresurados todos en encontrar nuevas estabilidades, un nuevo orden. Queremos anticipar el resultado de la metamorfosis.
Así como las mutaciones tomadas cuadro a cuadro pueden resultar insoportables a los ojos de muchos de nosotros por la violencia que les es intrínseca y por el aparente sin sentido de las etapas intermedias, las transiciones están sujetas a contradicciones, vaivenes propios de toda evolución dubitativa y situaciones verdaderamente paradojales. Vistos con detenimiento, los pasos intermedios nos dejan la inquietud que genera la monstruosidad de la transición, esos resultados que no transmiten seguridad sino por el contrario inquietud. Es natural. Cuando lo que se deja ver aparenta algo ajeno, alejado de lo que conocemos, unos u otros, el salto de información hace que categoricemos rápidamente lo que vemos como aberrante o sorprendente, dependiendo de nuestra distancia intelectual y experiencial con lo que se nos propone. Algunas veces, los resultados intermedios representan lo extraño para algunos y lo admirable para otros. Algunas nuevas prácticas sociales pueden así ser absolutamente degenerativas para algunos y, para otros, ser síntomas de una evolución netamente positiva, un camino hacia el destino que ambiciona. Como todo diseño compartido, implica asumir la emergencia de los conflictos larvados y las tensiones entre los que pretenden liderar la transición, admitiendo que ni los primeros ni las segundas se resolverán del mismo modo que cuando el statuo quo reinaba o, si se prefiere, cuando la transición tenía una orientación mucho más unívoca. Es evidente, por ejemplo, la puja redistributiva entre libertad y privacidad, entre cocreatividad e innovación, así como es evidente que la fractura social, cultural y económica ha quedado expuesta a los ojos de casi todos.
Las transiciones son incómodas por definición. Es natural sentirse incómodo en ellas. Dado que nadie desembarcó del otro lado, nadie atravesó las turbulentas aguas de la convergencia de medios con éxito, todos estamos navegando las incertezas con mapas provisionales. Y si nadie es nadie, es natural, entonces, que todos estemos incómodos.
Hacía falta incomodarse un poco, dejarse incomodar e incomodar a los demás. Problematizar más el campo profesional, auscultar más el devenir de los medios y de todos aquellos que pretenden ocupar un lugar en el metasistema de mediaciones que representan las democracias. Habrá que acostumbrarse a vivir en transición. A algunos les costará más que a otros. Para beneficio de las mayorías, las democracias se han vuelto dominios más incómodos, sobre todo, para los predadores que las entienden como ecologías incapaces de autogobernanza o como cotos de caza.
Las mediaciones están en pleno proceso de transición. Cambiarán los protagonistas, los protagonistas de hoy cambiarán, o ambas cosas simultáneamente. Al mismo tiempo que habrá más, esperemos muchos más, la calidad de sus mediaciones se incrementará. Nacerán nuevas formas de mediación justificadas en y por otros criterios que aún no conocemos para valorizar su rendimiento social y cultural, tanto como el económico. Las mediaciones están más vivas de lo que puede verse. Las democracias se beneficiarán de ello.
El costo de aprender tardíamente
Como pudo constatarse durante las masivas protestas sociales registradas recientemente en África del Norte (Túnez, Egipto), Medio Oriente (Siria y Jordania) y Asia (Yemen, Irán) para hacer retroceder medidas impopulares o regímenes que llevan décadas en el poder, los medios sociales sirvieron con toda naturalidad como soporte privilegiado para la movilización. No son omnipotentes, pero son más eficientes para evadir los controles que los medios tradicionales. En cada crisis se observa cómo buscan recortarles este potencial comenzando por cerrar las conexiones de las redes digitales con la finalidad de impedir que las imágenes y los testimonios circulen por el país y el extranjero. Saben que las convocatorias a la movilización se dinamizan casi instantáneamente y con facilidad si no bloquean las comunicaciones móviles. Saben que las jóvenes generaciones, aún con enormes diferencias en los usos entre segmentos sociales diferentes, han adoptado masivamente los nuevos medios como la principal plataforma de comunicación, de información, ocio y entretenimiento. Saben que en países donde dos terceras partes de la población tienen menos de 30 años, los nuevos medios pueden transformarse en una plataforma de comunicación de efectos letales para el poder, tenga éste más o menos carga mediática o fáctica. Saben que los nuevos medios o medios sociales no reaccionan a las mismas influencias que los medios impresos, la televisión o la radio. Saben que los nuevos medios escapan con más facilidad a las barreras físicas, al control económico y a muchas de las más sofisticadas técnicas de censura. Para los que no lo sabían, el aprendizaje llega tardíamente.
Los medios sociales están allí para recordarnos que ya no es potestad de unos pocos seleccionar una mirada entre muchas y compartirla instantáneamente para un público abierto y global. En la era digital, ya no es necesario cumplir con condiciones técnicas o económicas reservadas a unos pocos para poder emitir un mensaje y que éste se encuentre accesible inmediatamente para un amplio público. La información puede ser producida de manera distribuida y circular con la fluidez de la luz entre muchos. No es fácil asimilarlo para ninguno de los sistemas de mediaciones heredados, incluyendo los medios. Pero lo más difícil es adoptar un comportamiento de transición sin saber a priori cuál es el paradigma de destino.
Para entender la complejidad del fenómeno de transformación en el sistema de mediaciones es condición necesaria pero no suficiente, relevar la influencia de los nuevos medios. Es verdad que estimulan el desequilibrio del sistema cultural-mediático al quedarse con una creciente porción de la torta publicitaria que en países como Inglaterra ya es mayor a la inversión publicitaria que absorbe la televisión. Pero no son el principal ni mucho menos el único estímulo de la transformación. La crisis de credibilidad de los sistemas de mediación podría ser tan importante o, incluso, ser lo predominante. Poco a poco o de golpe, crisis globales o locales mediante, ha quedado en evidencia que la credibilidad de la amplísima mayoría de los sistemas de mediación está en juego.
Los medios sociales no hacen mas que amplificarla. Pueden ser un síntoma, pero también parte de la solución. Por no tener la misma “carga de mediación” que los sistemas tradicionales, ofrecen mayor libertad de expresión, interacción y participación. En los nuevos medios, siempre pueden descubrir una mirada ajena aquellas personas dispuestas a abandonar las zonas de comodidad acrítica y aceptar las oportunidades de compartir participando. No sólo hace falta pluralidad en la oferta, lo que los nuevos medios podrían estar en mejores condiciones de ofrecer que los tradicionales, sino también personas con competencias de lectura digital apropiadas y decididas a involucrarse.
En ese contexto, ¿pueden los nuevos medios coadyuvar simultáneamente a ensanchar las audiencias, aumentar la competencia y promover la calidad de la información y del entretenimiento? ¿Cómo reconocer la eficiencia de los nuevos jugadores de genética digital, como Google, Facebook, Twitter o Wikipedia, para absorber una demanda creciente de inmediatez en los intercambios comunicativos y el potencial colectivo de creatividad y participación que deberían ser portadores de nuevas formas de representación? ¿Cuánto estos nuevos jugadores son capaces de ofrecer a la democratización en la producción y circulación de la información? ¿Cuánto la difusión masiva de dispositivos interactivos móviles (teléfonos celulares, tabletas, netbooks y otros) puede cooperar en la reconstrucción de un sistema que parece requerir otras formas de participación? ¿Qué debe cambiar en los sistemas de mediación de la democracia para integrar las formas disruptivas de comunicación de las jóvenes generaciones?
Al rescate de las mediaciones
Estas preguntas de superficie no deben opacar otros interrogantes más profundos. ¿Qué valor pueden tener las mediaciones en las democracias actuales? ¿Cuánto es posible profundizar las democracias con los mismos instrumentos de mediación? ¿Cuánto el consenso y la cohesión social son deudores de los sistemas de mediación? ¿Debe la sociedad rescatar los modelos de mediación y representación tradicionales del limbo actual? ¿Se trata de reinventarlos o, por el contrario, renovarlos por completo o diseñar otras formas de mediación? ¿Cómo recrear un sistema de mediaciones capaz de establecer un vínculo más inteligente con y entre los ciudadanos? ¿Cuánto exacerbar la fragmentación de audiencias contribuye a la construcción de una cultura común?
Probablemente, ninguna solución pase por “rescatar” las mismas mediaciones como supimos conocerlas. El tiempo del imaginario construido sobre un mensaje unívoco y vertical está atardeciendo. El deterioro de la versión analógica del intercambio comunicativo está superado por los efectos de la inmediatez, la navegación no lineal y la co-creatividad en un mundo profusamente digital, donde la información circula con una fluidez agobiante. El mundo de la interactividad llegó para quedarse. Los nuevos medios apenas han comenzado a mostrar lo que pueden ofrecer si lo que se pretende es un estadio superior de participación democrática. Si se trata de ingresar en una etapa superadora, los medios sociales no son la solución, pero es muy probable que sean parte de ella.
La democracia es mediación. Sólo habrá democracias sólidas si están fundadas en sistemas de mediaciones en los que la ciudadanía confíe, sin depositar a ciegas, la responsabilidad de entender la realidad y de llegar a ésta. Toda representación simbólica mediada es una construcción ajena. Lo que queda es identificar rápidamente los nuevos márgenes de esos sistemas de mediación, qué está dispuesta la sociedad a concederles y cuáles son los límites para ejercer con libertad, alternada y responsablemente, el rol de ciudadanos productores y consumidores de mensajes. Ampliar las capacidades de mediación reconociendo las profundas modificaciones que se están produciendo en las formas de conocer y de compartir conocimiento debe ser una prioridad para las democracias. De ello depende la construcción de una cultura común, el adecuado consenso social y la indispensable convivencia pacífica.