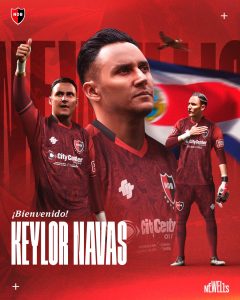Juan Aguzzi
Otro tipo de intensidad para este año desahuciado trajo la película El jockey, reciente opus de Luis Ortega, donde el realizador plasma con justeza y elegancia algunos de los tópicos explorados en sus films anteriores. Acá Ortega pegó un volantazo con lo acumulado en esa exploración sobre los límites de las posibilidades, en esa indagación sobre las identidades vulneradas por sistemas opresivos y sociedades dispuestas a terminar con quienes no adhieren a su propia alienación. Ese tipo de personajes dieron el presente desde la inicial Caja negra (2002), pasando por Monoblock (2005), Verano maldito (2011), Dromómanos (2012) o Lulú (2016) –por nombrar varias–, hasta llegar a El ángel (2018) y a la seductora El jockey, la propuesta más osada y libre, en el sentido más antípoda de la “libertad” pregonada por la esperpéntica gestión que gobierna el país.
Para quienes se sienten más afín de encuadrar los films en algún género, se adelanta que saldrán decepcionados, puesto que la narrativa empleada es de las que va convirtiendo cada secuencia en otra cosa distinta a cualquier perceptible devenir; hay cierta literalidad, pero a sus anchas campea la alegoría, el influjo místico, el Otro como referencia ineludible; un volverse otra cosa en un mundo dado a prefijar, mensurar, controlar, volver autómata, es decir, vocación para la conversión, se trate de atravesar un portal (imaginad, imaginad, es solo una puerta, pero puede ser un portal, se escucha en innumerables leyendas de distinto origen) o una cerca perimetral montado en un caballo. Un poco morir para sí mismo para nacer a una (otra) vida.
Entonces El jockey es una película de giros, derivas, enigmas, devociones y profanaciones, de espacios fantasmales, desapegada del tiempo cronológico mientras parece ir tras aquello oculto en los disfraces de roles asumidos vaya a saber bajo qué circunstancias. En el ocurrente relato hay un jockey y una jocketa, ambos en pareja y ella con un embarazo de él a cuestas, que irán sorteando pesares pero también acompañándose en descubrir lo que late en sus interiores, aquello que pulsa cada vez con más insistencia bajo los efectos de alguna sustancia o, las más de las veces, de alguna circunstancia. El hombre supo ser una leyenda del turf, pero ahora su estrella está apagada. Algo le impide seguir siendo el que fue, perteneciendo a un mundo que lo ha protegido para exprimirlo mejor, porque su destreza y habilidad cuentan para abultar bolsillos de ese universo mafioso, la columna vertebral de la lúdica burrera, donde ganar es mucho más que llegar primero.
Remo, el jockey, está como sustraído de esa vida, ya no quiere abrazarla como sí lo hace con su amor, pero de ella, Abril, también va renegando más allá de las danzas fascinantes ejecutadas a dúo, movimientos que habitan con curiosidad y progresivo afán. Se miran, casi se huelen, recelan, se orientan y se enlazan sin tocarse –mientras suena “Sin disfraz”, uno de los hits de Virus–, construyendo una conexión entre la dispersión en una secuencia primera que ya es toda una declaración de principios. Hay en El jockey una obsesión por la transparencia, para hacer visible que Remo muera y nazca, para que adquiera la forma que sea, sin ninguna restricción, tal vez en un territorio más humano –y ya no una máquina sobre un caballo– que el que pisaba hasta entonces.
En ese tono entre metafísico y poético del relato, Remo parece perder su estado habitual para cruzar un límite e ingresar en un mundo espiritual que crece en los límites del mundo conocido. Es como rearmarse la vida en un viaje de autodescubrimiento doloroso –médicamente está muerto en vida– pero real porque, queda cifrado, ni la peor de las situaciones puede matar al deseo. Luego del accidente –cuando su caballo lo lleva hacia esa oscuridad fuera de la pista con bella agilidad e intensidad inusitada– Remo va a parar al hospital y poco después desaparece para comenzar a deambular por una ciudad espectral, una ciudad transformada en un dispositivo que ilumina los rincones sombríos de una sociedad injusta, donde suena en sordina la miseria impuesta por un modelo económico en una galería de hombres y mujeres fisurados y descartados en la calle, en un engañoso circuito nocturno que deja de ser lineal e introduce dimensiones casi sobrenaturales, donde se respira miedo y resignación.

Después, lo que sigue en El jockey es una prístina y fluida fuga hacia zonas tal vez más liberadas –que no libertarias– donde brilla desde el activismo feminista de las jocketas –otra vez la danza suspende el imperio de la realidad y las criaturas bailan singulares y extrovertidas–, y, sobre todo, la mirada de Ortega impone una perspectiva fuertemente colocada en las subjetividades femeninas, incluso para que el amor –ese tema eterno– genere nuevos interrogantes sin agotarse en sí mismo.
No importa que los cuerpos se golpeen, se hieran, se rompan, porque así van permitiendo las condiciones de una transformación, siempre en oposición al deseo activado por las formas capitalistas: el empresario capo mafioso que hará lo imposible por conservar a Remo; su mano de obra que hará lo necesario por complacer al patrón; un amigo que aconseja volver al redil cuando hay un efecto de búsqueda que implica seguir siempre adelante, y porque además se genera una ilusión de reconocimiento hacia las heridas simbólicas al asignarle una dimensión real a la nueva identidad de Remo, donde hasta el beso heterosexual parece resultar inconveniente.
En El jockey, Ortega resiste la sociedad del rendimiento que modela en la explotación y en un orden patológico y ofrece un desplazamiento hacia una esperanzada existencia donde los personajes tienen la sensación de que todavía les faltaba conocer algún tipo de sentimiento. Y esto lo consigue con chispazos de sentido cuando las imágenes tocan la mera literalidad de las palabras y las ofrecen como metáforas. Así, El jockey es una delicada pieza artística donde todos los detalles interesan, despliegan belleza y logran un conjunto profundo, intenso y luminoso, donde no faltan la empatía ni el humor, para auscultar la oscuridad del presente. Tal vez esa mirada lúcida y aguda de Ortega haya impedido su nominación como mejor película de habla hispana a los Oscar. Pero eso es solo un nimio detalle en un título que para este cronista preside el podio entre los estrenos de films nacionales.

Dirección: Luis Ortega
Guion: Fabián Casas, Rodolfo Palacios y Luis Ortega
Fotografía: Timo Salminen (quien habitualmente trabaja con Aki Kaurismaki)
Intérpretes: Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho, Roberto Carnaghi, Osmar Núñez, Daniel Fanego, Mariana Di Girólamo, Luis Ziembrowski, Roly Serrano, Adriana Aguirre.