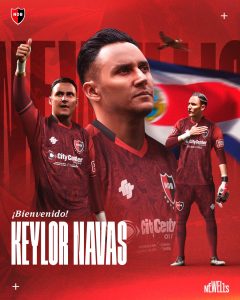Guillermo Bigiolli / Especial para El Ciudadano
Barrio Las Delicias, calle Piedras. Suena un chamamé en esa casita al fondo del pasillo. Allí vivió gran parte de su vida doña Lucinda Moretti. Fue en esa humilde vivienda con paredes de ladrillos enmohecidos en donde Lucinda antes de ser “doña” era “la Luci”. Fue allí donde ejerció su oficio y su ocio. Fue en esa casita que el infortunio la visitó y la empujó a cumplir una condena de veinticinco años en prisión. La casa quedó deshabitada un tiempo hasta que Teresita Moretti, hermana menor de doña Lucinda, pudo ocuparla. Teresita se mudó junto a su pequeño hijo José Luis. El niño allí creció y se convirtió en un joven taciturno. Cuando Teresita enfermó, José Luis abandonó los estudios para trabajar como obrero metalúrgico en el taller de don Tulio Atilio. Teresita murió en mayo del 68. José Luis quedó esperando la libertad de su tía en soledad. Doña Lucinda volvió del correccional a mediados de la década del 70. Había dejado de ser la Luci, ahora era Lucinda a secas. José Luis decidió mudarse a una pensión para que su tía viva cómoda. Lo hizo sin rencor, ni reproches. Al contrario, él admiraba y respetaba en silencio a la única hermana de su madre. Sobre esta admiración se confesó aquella noche. Estábamos sentados en la mesa de un bar en avenida Arijón. Entre ginebras me contó la turbulenta historia de su tía Lucinda, a quien acompañó hasta el final de sus noventa y siete años de vida. José Luis necesitaba hablar de sus muertos y yo necesitaba escribir una historia.
Entonces hablamos de Lucinda Moretti. Mejor aún, ella habló también.
1946/1949 “…la angustia borra la calma”
Lucinda conoció a Rodolfo en un baile de Carnaval. Al poco tiempo Rodolfo se convirtió en su cafisho. En realidad, Rodolfo no se llamaba Rodolfo. Tomó el nombre de Rodolfo Valentino, el galán de cine yanqui. Un desafortunado día, Rodolfo el cafisho decidió que la casa de la Luci era un buen lugar para matar el aburrimiento y pasar las noches frías. En el invierno del 48 se le instaló de prepo. Al poco tiempo la convivencia entre Luci y su cafisho se convirtió en un infierno terrenal. Rodolfo era mano larga como todo proxeneta “vieja escuela”. Esa práctica empezó a irritar cada vez más el temperamento manso de Lucinda. Ella entendía cuál era la función comercial de un cafisho pero recibir sus golpes era insoportable. Creía que esa costumbre de rigoreo había caducado en la década del 30. Pero lo que más la ofendía y hacía encender su ira era cuando Rodolfo la llamaba insistentemente: “Che, cara de estúpida”
Una noche de verano fue el decorado para esta tragedia. En un brote de ninfa erdosaínica, Lucinda apoyó el caño de su 38 corto en la sien durmiente de Rodolfo y le gatilló un instantáneo balazo mortal. Ella se sintió bien, liberada… pero mató a un tipo y eso se pagaba con rejas y aislamiento. No supo qué hacer con ese muerto desde el mismo momento en que se conocieron. Sentada al borde de la cama junto al cuerpo derrotado de Rodolfo, comenzó a cepillarse su larga cabellera azabache. De pronto sonaron violentos golpes en la puerta de ingreso. Sin perder la calma, la Luci dejó el cepillo en su regazo. Iba a ser detenida.
Antes de partir a cumplir condena, de pie y con las muñecas esposadas, despidió a su barrio con una mirada tristona. Las quintas y los naranjales de a poco iban desapareciendo. Avanzaba el nuevo trazado urbano y los planes habitacionales del peronismo. Su barrio se estaba poblando, el paso del tiempo mudaba el paisaje. Lucinda Moretti, abatida por la nostalgia, puso en pausa su libertad.
1949/1974 “…bajarme en hondo letargo”
Lucinda fue una interna muy querida y respetada por quienes compartieron su reclusión. Se dedicó a leer todo libro que llegaba a sus manos y charlaba mucho con sus compañeras del penal. En su celda, una pequeña radio sintonizada en el programa de Nélida Argentina Zenón, dejaba sonar chamamés, polquitas y rancheras. Le gustaba llenar su espesa rutina con música litoraleña.
En la primavera de 1969, último tramo de su condena, pegó la foto de una mujer al lado de su camastro. Itatí, su joven compañera de celda desde hacía unos años, le preguntó si la señora que estaba en esa foto era su madre, aunque en nada se parecía a Lucinda. El retrato en blanco y negro mostraba a una mujer de mirada potente que con un dedo retorcido se sostenía la quijada. “No Ita, esa mujer es Madame Blavatsky, una escritora ocultista rusa”, respondió Lucinda. Hubo un rato de silencio entre ambas reclusas. “¿Esa gente es la que habla con los muertos?”, preguntó Itatí. “El ocultismo es un camino que se emprende en búsqueda de sabiduría, Ita. Sabiduría oculta, espiritual”, amplió Lucinda. Y luego preguntó: “¿Creés que una puede ser más sabia hablando con muertos, Itatí?”. “Hablar con los muertos es cosa de médiums. Yo puedo hablar con los muertos, me comunico y se me aparecen. Lo practicábamos mucho con mi comadre la Salonia, allá en Formosa antes de venirme para Rosario. Rituales con velas y santitos; hacíamos buena plata”. Itatí miró fijamente a los ojos de Lucinda y le dedicó una sonrisa pícara. Lucinda subió un par de puntos el volumen de la radio, estaban sonando las primeras notas de “La Caú”, se acercó a Itatí y le dijo casi al oído: “Mí querida Ita, ya no me queda tiempo para pertenecer a algo (o a nada) que me diferencie del resto”.
Con medio siglo a cuestas, Lucinda Moretti cumplió condena y salió en libertad. Consiguió trabajó en una extinta librería esotérica ubicada en algún rincón de la zona sur de la ciudad. No se conocen datos precisos de cuál fue su dirección ni quiénes fueron sus dueños. Lo que sí se conoce es que Lucinda iba de su casa a la librería y de la librería a su casa. Hasta que un mal día su mente castigada por el paso de los años y una vida brava comenzó a abandonarla.
Este ruido, aquella furia
“Dale, Tere, acompañame esta noche al baile de los correntinos que quiero verlo a Carlitos, me gusta mucho ese gringo. A ver si me saca a bailar. ¿Te acordás cuando lo vimos en el balneario?, nadando en el arroyo con esos brazos largos. ¡Ay Teresita, qué lindo que estaba el Carlitos esa tarde! ¿Te acordás…?”.
“Poné la pava para unos mates, hacé algo además de sacarme plata, Rodolfo. Qué digo Rodolfo, si tu nombre no es Rodolfo, caradura. A ver levantate que tengo que cambiar las sábanas, voy a trapear la pieza con creolina, hay mucho olor a cuerpo…”.
“Mamá, Teresita fue para las quintas, estamos trepadas en el arbolito, mamita. Dígale a don Carmelo que no se enoje, que no nos pegue, mamita. No nos peguen más, mamita. ¡Por favor!¡No me pegués, que me marcás!”.
“Entonces vos sos un vago de mierda, malnacido; te dije que no me llames más de esa manera. ¡Y no te acerques a la Tere, por favor!”.
“Mamá no se nos muera, ¿cómo seguimos sin usted, mamá?”.
“Yo te voy a acompañar en ésta, hermanita, te preñó ese rufián, te dije que no te enamorés de ese parásito”.
“Teresita, esperame que ya voy a salir, no te vayas hermanita. ¡Dios en nosotras, Teresita! ¡Dios en nosotras! ¡Dios en nosotras, eso es el amor…!”.
En el barrio se comenta que doña Luci no pasa el otoño. Está postrada en su cama.
Con esfuerzo endereza su esquelética espalda encorvada y se sienta. Comienza a rascar la pared, busca recuerdos y antiguas respuestas. Como si fuera una arqueóloga delirante va quitando con sus uñas las cascaritas de pintura. De repente frena y comienza a hablar con espectros que habitan los pasillos de su mente senil. José Luis está parado a su lado. En silencio la escucha. Sabe que está siendo espectador de lo que nunca se dijo. Sabe que está parado entre todos sus muertos, escuchando sus voces resurrectas en el último aliento de su tía Lucinda Moretti.
José Luis está cansado. Sale al pasillo a respirar aire fresco. No quiere hablar con muertos.